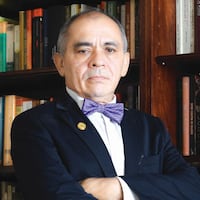El Foro Económico Mundial de Davos, altar del orden liberal, fue el escenario de una confesión sísmica. Ante una audiencia de más de 100 ejecutivos globales, el presidente Donald Trump liquidó dos siglos de tradición política: “Yo soy un dictador, a veces se necesita… Es sentido común, todo se basa en el sentido común”. Con estas palabras, la retórica de la libertad y la democracia estadounidenses ha sido sustituida por el utilitarismo de la fuerza bruta.
La capitulación de las instituciones estadounidenses ocurre por la implosión de sus contrapesos. El éxito del régimen se cimenta sobre una oposición sin figuras de peso, incapaz de ofrecer una alternativa de control o de conectar con un electorado desencantado. El contrato social de 1776, que este año cumple 250 años, se da por rescindido. ¿Quién podrá defenderlo?, preguntaría Chespirito.
La síntesis de este contrato, formulada por los Padres Fundadores bajo la influencia de John Locke, establecía que el ciudadano cedía parte de su soberanía al Estado a cambio de la protección de derechos inalienables: vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Era un pacto de confianza mutua. La admisión de Trump en Davos, sin embargo, redefine este acuerdo: el ciudadano cede su libertad a cambio de orden y venganza contra el “enemigo interno”.
La historia ofrece paralelos inquietantes. En la Roma antigua, Julio César cruzó el Rubicón bajo el pretexto de la necesidad extrema. Roma no dejó de ser Roma cuando pasó de República a Imperio: mantuvo sus nombres, sus templos y sus senadores, pero el poder real se concentró en una sola voluntad. El Capitolio sigue en pie como edificación celebrada, pero su alma legislativa es hoy una sombra. La sociedad estadounidense, asediada por crisis de salud pública, carestía, precios desbordados y obesidad estructural, parece aceptar el trato de pan y circo (panem et circenses).
El brazo ejecutor de este nuevo orden es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Similar —en su lógica de lealtad política— a las Schutzstaffel (SS) de 1933, ICE ha mutado en una fuerza con obediencia directa al Ejecutivo, operando en los márgenes del control judicial. Con redadas masivas y la facultad de ignorar órdenes de tribunales, se perfila como policía política de un régimen que ya no necesita permiso de la ley para actuar. Como advierten voces contemporáneas, el problema de fondo es el adormecimiento colectivo: una sociedad que observa el colapso de sus libertades como quien consume un stream vacío, con curiosidad morbosa pero sin voluntad de intervenir.
La ruptura del pacto social se consuma cuando los golpistas que asaltaron el Capitolio en 2021 son elevados a la categoría de “patriotas”. Esta inversión de valores borra la frontera entre orden constitucional e insurrección. Si la verdad se convierte en una cuestión de lealtad, los tribunales pierden su norte y las instituciones su razón de ser. Como los romanos que cambiaron libertad por estabilidad bajo Augusto, el electorado actual parece haber decidido que la democracia es un lujo demasiado ruidoso.
Desde enero de 2026, Estados Unidos ya no es el faro del mundo, sino un espejo de sus peores fantasmas del siglo XX. La admisión abierta de la dictadura como “sentido común” funciona como epitafio de un experimento político que duró un cuarto de milenio, periodo que, aun en su ocaso, merece respeto histórico.
El autor es periodista y filólogo.